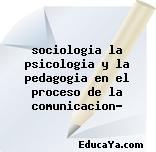
Asunto Sociologia La Psicologia Y La Pedagogia En El Proceso De La Comunicacion?
Consulte sobre sociologia la psicologia y la pedagogia en el proceso de la comunicacion? relacionada con pedagogía.Question by La Dulce Roberta Alejandra.: sociologia la psicologia y la pedagogia en el proceso de la comunicacion?
estoy realizando un ensayo y he investigado mucho sobre este tema pero debo realizar un sondeo y conocer el punto de vista de varias personas sobre este tema me podrian ayudar?
de antemano mil gracias.
¿Que funcion cumple la sociologia la psicologia y la pedagogia en el proceso de la comunicacion?
¿que relacion existe entre la teoria de Pascuali y Dance?
¿se adapta la teoria de la comunicacion de la psicologia, la pedagogia y la sociologia en el area de la publicidad?
Best answer:
Answer by alerey12
La prevención de las adicciones -no sólo de la drogodependencia, sino otras que no implican necesariamente una sustancia determinada-, a pesar de que cuenta con una corta historia, ha pasado por diferentes cambios en su evolución.
Fue en la década de los 80 cuando surge, desde iniciativas puntuales, la prevención de las adicciones a sustancias, aunque circunscrita al ámbito escolar. Se trataba de una prevención primaria, de carácter informativa y centrada en los alumnos, ya fuese a través de charlas de policías o de ex-toxicómanos, con bastantes conceptos que hacían referencia a estereotipos manejados por entonces cuando se hacía referencia al mundo de las drogas: «Drogadictos», «delincuentes», «heroinómanos», «viciosos», «jeringuillas»…
A nivel comunidad, las acciones emprendidas se caracterizaron por la falta de metodología y cierta ambigüedad de los programas, centrados sobre todo en la formación y sensibilización sobre drogas «ilegales», en un intento de reducir el consumo. Es llegada la década de los 90 cuando se evoluciona hacia la prevención con programas de promoción de la salud dirigidos tanto a escolares como a padres y educadores. Se trabaja ahora también las drogas «legales», los valores y habilidades sociales y se elaboran publicaciones y material didáctico sobre este tema, fundamentalmente desde las Comunidades Autónomas y asociaciones de ayuda al drogodependiente.
Parejo a todo ello surgen inquietudes asociativas, principalmente de madres y padres afectados, para buscar soluciones al problema de las drogas, ante la inoperancia de la Administración, reclamando atención y centros de tratamiento para sus hijos. Se combatía la droga y el tráfico con manifestaciones populares, lo que tuvo un eco social importante reflejado en todos los medios de comunicación, tanto que el tema de la droga y la inseguridad ciudadana llegaron a ser dos de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.
Hoy en día, aquellos primeros pasos han dado como fruto la profesionalización de las entidades y una mayor coherencia y eficacia en los programas, ya sean libres de drogas en comunidades terapéuticas y unidades de día o de mantenimiento con metadona, aunque una buena parte de la atención a drogodependientes sigue en manos de centros con fundamentos religiosos regidos por ex-toxicómanos.
En el ámbito comunitario comienzan a surgir los planes autonómicos sobre drogas y los planes municipales, que perfilan y diseñan las actuaciones en materia de prevención, asistencia o reinserción. Surgen, consecuentemente, programas comunitarios en barrios concretos, con profesionales de la salud y el trabajo social que coordinan todo el abanico de voluntarios y entidades juveniles, sociales, vecinales y otras instituciones implicadas. A todo ello se suman otros programas específicos, ya sean de incorporación social, ocupacionales, asistencia jurídica y penitenciaria, pisos de acogida o de inserción, centros de día, etc. Aunque queda bastante por hacer, muchos jóvenes han recuperado su salud, su autonomía personal y han mejorado su calidad de vida, disminuyendo consiguientemente el deterioro familiar y social.
Pero la prevención sobre drogas hay que enmarcarla dentro del concepto genérico de promoción de la salud (bio-psico-social), ámbito más amplio que la prevención específica, inespecífica, primaria, secundaria o terciaria, pero siempre adecuándola a realidades concretas y prestando atención a los grupos de riesgo, promoviendo actividades hacia la población juvenil y coordinándose entre los distintos servicios y agentes sociales. Por eso, y para no caer en errores anteriores o repetir acciones fracasadas, habrá que partir de datos, estudios y análisis, además de conocer y optimizar los recursos institucionales y sociales o crear los necesarios.
Tampoco podemos olvidar que la comunidad, en su conjunto, debe afrontar el problema social que supone el uso y abuso de drogas, por lo que su participación debe ser estudiada y motivada si queremos que este complejo problema de salud sea abordado de forma global e integral.
Después de afrontar durante dos décadas el problema de las adicciones en su aspecto de desintoxicación e inserción, todos los expertos ponen el énfasis en la necesidad de articular medidas preventivas que, con objetivos, metodologías y evaluaciones contrastadas, permitan detectar necesidades y darles respuestas. Para ello, es ineludible promover programas adaptados a cada realidad, con controles de calidad y continuidad en el tiempo. Además, se insiste en la creación de recursos y actividades, en la formación de los agentes sociales y en una coordinación efectiva.
La educación para la salud o la intervención comunitaria pueden ser instrumentos metodológicos para conseguir, por una parte, que el individuo sea el protagonista en la promoción de un estilo de vida más saludable y, por otra, que la comunidad se capacite para encontrar soluciones a los problemas que se gestan en su seno. De ahí que las acciones con un marcado carácter preventivo tengan que desarrollarse desde la cercanía a la población y con la participación de ésta. Por eso se puede dudar del éxito de un programa si los sectores y agentes sociales -colegio, parroquia, centro social, centro de salud, sindicatos, asociaciones de padres y madres, vecinos, maestros, educadores de calle, farmacéuticos, monitores…- no se comprometen con sus fines o los profesionales responsables del programa no buscan la coordinación y el intercambio.
La Salud ya no se entiende como la ausencia de enfermedad, sino como la situación de un completo bienestar a nivel físico, psíquico y social, tal y como la definió la OMS:
«La Salud es el equilibrio y la armonía de todas las posibilidades biológicas, psicológicas y sociales que puede desarrollar la persona. Este equilibrio exige, por una parte la satisfacción de las necesidades fundamentales del hombre. Estas necesidades son cualitativamente las mismas para todos los seres humanos: Necesidades afectivas, de nutrición adecuadas, de cuidados sanitarios, de educación y de bienes sociales. Por otra parte la Salud supone una adaptación siempre renovada a un medio en constante cambio».
También debemos entender por Salud una manera de vivir cada vez más autónoma y solidaria, lo que significa poder evitar la enfermedad o curarla, así como tener el nivel de vida y cultural suficiente para construir el propio estilo de vida de una manera libre, responsable y feliz. Por eso, el mantenimiento de la Salud requiere de una responsabilidad creciente de los individuos de las familias y de las comunidades frente a los riesgos que la amenazan, lo que implica la necesidad de una aproximación pluridisciplinar y multisectorial a los problemas que le afectan.
Creemos que es evidente que toda acción educativa, aunque no se relacione directamente con problemas sanitarios, constituye un eficaz medio para elevar la salud de los individuos y de la comunidad. El papel del educador como agente de salud ha sido reconocido por todos los estudiosos del tema al asumir su propia responsabilidad en la acción que emprenden entre individuos y colectividades como promotores de salud física o psico-social. Ello implica necesariamente que deben adquirir conocimientos básicos sobre la problemática a la que normalmente se enfrentan, más aún si lo hacen entre colectivos marginados socialmente como en el caso de los Educadores de Calle.
Un aspecto importante de la prevención correspondería a la familia, primer educador del sujeto. Habrá que devolverle, por tanto, ese protagonismo que a veces se ha delegado a la escuela, articulando los medios precisos para que recupere su papel socializador y asegure el proceso educativo de hijos e hijas. Para ello no sólo deberá disponer de los recursos vitales para su sostenimiento -vivienda, trabajo, sanidad…-, sino que habrá que poner a su alcance otros medios que le faciliten esa tarea impostergable, que necesariamente se desarrolla dentro de una comunidad. Esto nos conducirá a demandar servicios que, por su naturaleza, no solapen ese papel protagonista, sino que lo realcen y estimulen: Escuelas de padres, orientación familiar o cualquier otro que cubra las carencias descubiertas.
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta a quien nos dirigimos, se ha realizado este Manual que permitirá, sobre todo a los educadores y educadoras, adquirir los conocimientos básicos sobre las características fundamentales de las sustancias en mayor uso, con una breve visión histórica sobre las mismas, los dispositivos asistenciales, las estrategias de mediación educativa, los recursos disponibles y la planificación de la intervención preventiva.
Pretendemos que a través de la lectura y reflexión de los contenidos y conceptos se obtenga una visión amplia sobre estos aspectos que forman parte de una acción integral ante las drogodependencias, con el fin de no demorar más la cuestión más olvidada: La prevención. Así, conociendo las características socio-psicológicas que nos permiten identificar a las personas en riesgo o potenciales consumidores de drogas y detectando cuáles son los ambientes socioculturales que favorecen su consumo, podremos promover actuaciones adecuadas en los diferentes ámbitos y situaciones.
La comunicación como proceso ha sido analizada psicológicamente desde diversos enfoques, lo cual ha traído como consecuencia que su estudio históricamente ha sido metodológicamente abordado indistintamente desde el lenguaje, desde las relaciones interpersonales, desde la actividad o como categoría independiente, en este sentido se dirige el presente artículo que tiene como propósito analizar las tendencias históricas en el estudio del proceso de comunicación.
La comunicación ha sido enfocada desde distintos puntos de vista, lo cual constituye un aspecto importante a tener en cuenta, ya que de ello dependerá en gran medida el tratamiento teórico de dicha categoría lo que sin dudas también influye en el procedimiento metodológico a seguir para su caracterización. Por su importancia partiremos de un análisis de las distintas tendencias .
El término «comunicación» se estabiliza en su uso a partir de la década del 40 del siglo XX con los trabajos sobre infor-mación y cibernética. Diferentes autores han realizado estudios e investigaciones desde diversos puntos de vista entre los que destacan:
La comunicación ha sido enfocada como información en las teorías sistémico – matemáticas de la comunicación, quienes la iden-tificaron con la «información». (1)
A partir de la introducción en 1928 por Hartley del término «información» Shannon, Weaver y otros elaboraron una teoría al respecto, cuyo objeto de estudio era entre otros aspec-tos la cantidad de información a transmitir y la capacidad del canal de comunicación. De esta forma se reduce enormemente la categoría comunicación al ser asimilada por otra. (1).
La comunicación ha sido estudiada como una de las funciones del lenguaje con un carácter cognitivo informativo Petrovsky (2), Rubinstein (3), Smirnov (4), apreciándose que este término no es tratado como una categoría específica sino que es concebido como una función. Si bien es cierto que estos tienen evidentes puntos de contacto, preferiríamos analizar el lenguaje como un medio de comunicación con un enfoque conceptual indepen-diente.
Por otra parte las teorías lingüísticas a partir de sus inves-tigaciones sobre el lenguaje desde el punto de vista semántico, sintáctico y pragmático también estudiaron la comunicación y contribuyeron a su desarrollo, aunque sus análisis se centran en el lenguaje y en los códigos utilizados por los humanos, des-tacando las investigaciones de Bateson y Ruesch y las obras lingüísticas de Saussure y Straus. (1).
En la Sociología y la Psicología norteamericana, también se observa que la comunicación es tratada en términos de relaciones sociales. (1). Entre sus representantes más importantes destacan: Mead quien interpreta cualquier situación de comunicación como de interacción, Lewin que analiza el lide-razgo en la comunicación grupal y Newcomb el cual aborda la comunicación interpersonal y grupal (1).
En la sociología europea se destaca Habermas, quien enfatiza en las acciones comunicativas como elemento importante en las relaciones educador educando.(1).
En las escuelas o corrientes psicológicas más importantes encontramos pocos elementos de relevancia en el estudio de la comunicación. Tanto el Estructuralismo como el Funcionalismo la abordaron a través del lenguaje, el primero a partir del análisis estructural del texto, el segundo de su funcionamiento cuantifi-cado (5).
El Conductismo se ha limitado a revelar la repercusión de la comunicación en la conducta según el enfoque estímulo – respuesta y una interpretación mecánica del proceso (5).
El Psicoanálisis plantea la necesidad de comunicación con los niños como genéticamente determinada por profundos indicadores sexuales, también le atribuye gran importancia a la habilidad de hablar en el desarrollo del yo. No obstante la categoría co-municación no constituye un elemento significativo de estudio (5).
El Humanismo concede gran importancia a la comunicación en grupo como medio de descripción, expresión de sentimientos y explo-ración de la personalidad; utilizándola como elemento básico y fundamental en la dinámica grupal (5).
Inspirada en los estudios realizados por los clásicos del marxis-mo acerca de la categoría comunicación, la Psicología de Orientación Marxista estudia su aspecto psicológico. Sin embargo, su desarrollo no alcanza el nivel de otras categorías en las que si se logran análisis con mayor profundidad. Alrededor de las décadas del 1930 y del 1940 la categoría comunicación comienza a ser objeto de análisis de la Psicología Marxista, aunque de manera secundaria.
El desarrollo teórico y metodológico de esta categoría no se produce y su utilización se ve reducida a los marcos de la Psicología Social aunque tratada en términos de relaciones sociales Casales (6), García (7), Kolominsky (8), Predvechni (9).
Dentro del marco psicológico se expresaron limitaciones, tanto teóricas como metodológicas al ser estudiada la comunicación por la Psicología Social, la que solo trata sus particularidades grupales. Además, se desconoció la «categoría personalidad» como expresión psicológica individual del sujeto en la comunicación.
En la Psicología de Orientación Marxista también existió un predominio de la relación sujeto – objeto ocupando un lugar absolu-to la categoría actividad desde el punto de vista teórico, así como metodológico, lo que trajo como consecuencias: la li-mitación de las categorías psicológicas ya que la comunicación fue estudiada dentro de la actividad, se absolutizó la relación sujeto – objeto, así como el principio de la interiorización, sin darle un lugar adecuado a la relación sujeto – sujeto y el princi-pio de exteriorización (10) cuyo máximo exponente fue Leontiev.
Leontiev no niega la importancia de la relación con el otro en el desarrollo psicológico. Sin embargo, en su obra la categoría comunicación se ve despojada de su especificidad al ser presentada como una actividad más, señalando que: «La actividad humana no puede existir de otra manera que en forma de acciones o grupos de acciones; por ejemplo la actividad laboral se manifies-ta en las acciones laborales, la actividad didáctica en las acciones de aprendizaje; la actividad de comunicación en las acciones – actos de comunicación, etc.» (11)
Respecto a lo anterior Valdés Casal plantea: » Si queremos analizar la comunicación como una actividad la primera tarea siguiendo a Leontiev sería, determinar su objeto. Pero ¿Cuál es? la otra persona en su corporeidad o aquello sobre lo cual recae la acción de la comunicación? ¿ Objetos que están fuera del campo de acción de la comunicación o el sentido personal que tiene para los participantes la comunicación y que también está fuera de la comunicación?» (12).
Así la comunicación es tratada dentro de otra categoría a partir de la relación «sujeto – objeto» en el que no solo se ve a uno de sus polos como pasivo, sino que bajo esta se puede llegar a interpretar la existencia de comunicación entre la personalidad y cualquier objeto de la realidad.
Aunque somos del criterio que estas no eran las intenciones de Leontiev, no faltaron quienes lo interpretaron de esta forma, al ser analizada la comunicación como el aspecto externo de las interrelaciones, existiendo intentos de ampliar este concepto, sustituyéndolo por el de relaciones, llegándose a hablar de comunicación en las relaciones hombre – máquina por autores como: Lomov, y Venda, (13).
Si bien puede haber cierta relación con los objetos, esta no deviene en mutua, por lo que no es comunicación, siendo evidente que el carácter objetal desarrollado por Leontiev no aporta especificidad al proceso comunicativo y no permite una expresión metodológica para su estudio.
Andreieva es otra de las autoras que analiza la comunicación como parte importante de la actividad despojándola de su es-pecificidad, ella expresa : «Nosotros consideramos que es más adecuado la amplia comprensión del vínculo de la actividad y la comunicación (por cuanto la actividad misma no solo es trabajo sino comunicación en el proceso de trabajo) y como su derivado peculiar: esta comprensión amplia del enlace de la comunicación y la actividad corresponde a una también amplia comprensión de la comunicación». (14)
Otra de las exponentes de este enfoque es Lísina quien escribe: » La comunicación como cualquier actividad es objetal. el objeto de la actividad de comunicación es otra persona la contraparte de su actividad conjunta.» (15). Esta autora al considerar la comunicación como un proceso sujeto – objeto también despoja a esta categoría de su especificidad.
Respecto a lo anterior González Rey plantea: » Pensamos que querer ajustar el proceso de comunicación al de actividad objetal constituye una simplificación, pues realmente la comunicación no puede analizarse a partir de concebir uno de sus polos como objeto, ya que ambos polos en interacción constituyen sujetos activos que se encuentran procesando la información recibida en función de su personalidad.» (10).
Se puede observar que en ocasiones se plantea que la actividad conjunta y la comunicación son una misma cosa, o se analiza la segunda como un caso particular de la primera; estos conceptos son cercanos, pero no idénticos, sin embargo, no se puede dudar que la comunicación constituye un aspecto importante en la acti-vidad conjunta, además de desempeñar un papel relevante en su organización.
De esta forma podemos ver que entre actividad y comunicación existe una estrecha relación, así como una relativa independencia al tener cada una su especificidad. La actividad influye sobre la comunicación la cual gana en calidad e influye sobre esta la que a su vez se hace más eficiente y compleja permitiendo el desarro-llo posterior de la comunicación. Al respecto González Serra plantea:
» Los nuevos contenidos de la comunicación son asimilados por el sujeto si conducen a nuevas formas de actividad objetal y se corresponden en definitiva con los resultados de esta; a su vez el desarrollo de la actividad objetal crea las condiciones para la asimilación de nuevos contenidos de la comunicación.» (16).
Además no podemos estudiar la actividad sin tener en cuenta su especificidad e interrelación con la comunicación, ni anali-zar una independientemente de la otra.
La comunicación como categoría presenta su especificidad en el aparato conceptual de la ciencia psicológica y que en esencia es diferente de la categoría objetal desarrollada por Leontiev por su propia naturaleza y especificidad funcional al ser un proceso sumamente activo, en que sus elementos se expresan siempre en condición de sujetos.
Las personas que en ella participan lo hacen tanto de forma verbal como no verbal y a lo largo de este proceso cada sujeto reflexiona y manifiesta sus valoraciones y vivencias inde-pendientemente de que esté o no hablando en ese momento. En la comunicación se expresa un conjunto fluido y multifacético de elementos entre sus participantes, los que guardan una es-trecha relación entre sí, así como su significación psicológica acerca de la personalidad.
Además la comunicación es un proceso que posee un carácter pluri-motivado variable, mientras que en la actividad el hombre se orienta por uno o más motivos, sin embargo hacia el objeto mismo se dirige solo uno de ellos, los otros responden a su persona-lidad. En la comunicación se da una constante transformación motivacional apreciándose nuevos motivos durante su transcurso que difieren de la intención inicial de los sujetos partici-pantes, es decir, sus dos polos son activos siendo además un proceso plurimotivado variable. Fernández (17); González Rey (10) (18) (19) (20) y Márquez (5) (21).
En los últimos años la categoría comunicación ha pasado a ser dentro de la teoría Psicológica de Orientación Marxista uno de los temas más investigados; su estudio ha sido amplio y muchos autores e investigadores la tratan de diferentes formas lo que se refleja de manera esencial en las definiciones dadas por ellos.
Algunos autores conceptualizan la comunicación a partir de las relaciones interpersonales entre los que sobresalen Predvechni y Cherkovin (9), Pariguin (8), Sokovni (8), Bueva (8), Kolominsky (8) y García Seweret (8). Ellos hacen énfasis de una forma u otra en lo relativo a las relaciones y aunque si bien es cierto que sin ellas no se da el proceso comunicativo, esta última no se restringe a la primera y al hacerlo nos alejamos de su esencia.
Unos la han conceptualizado a partir de la influencia por medio de signos o sistemas de signos entre ellos Hiebsch y Vorwerg (6), Bodaliev (9) y Dubin (7).
Aunque si bien es cierto que es a través de los signos que se desarrolla la comunicación, enfatizar en este aspecto en detri-mento de los demás no permite destacar su esencia.
Otros la conceptualizan a partir de la actividad objetal, tomando como elemento central la relación sujeto – objeto entre los que se destacan: Leontiev (11), Ananiev, Kagan, Panfe-rov (9) Andreieva (16) y Lísina (15). Aunque entre estos dos conceptos decididamente existen nexos esenciales, ambos aportan relaciones totalmente diferentes y vías metodológi-cas distintas para su estudio.
Y finalmente, algunos, quienes conforman una corriente cada vez más fuerte la conceptualizan teniendo en cuenta su especificidad respecto a la «categoría actividad objetal» como son: Lomov (22), González Rey (23) y Fernández (17), aunque en ellos no se agota completamente la esencia.
Hasta aquí hemos realizado un análisis socio – histórico de las tendencias fundamentales en el estudio de la comunicación, tres de ellos lo hicieron desde sus puntos de vista resaltando elemen-tos de indiscutido valor en este campo. En estos la comunicación es despojada de su especificidad, la que es dada en un cuarto enfoque en el que se trata esencialmente bajo el esquema sujeto – sujeto.
Resumiendo, las principales tendencias históricas en el estudio de la comunicación han sido:
a) La Comunicación ha sido estudiada a partir del Lenguaje.
b) La Comunicación ha sido estudiada a partir de las relaciones interpersonales.
c) La Comunicación ha sido estudiada como una actividad a partir del esquema teórico ? metodológico sujeto ? objeto.
d) La comunicación ha sido estudiada a partir de su especificidad como categoría a partir del esquema teórico ? metodológico sujeto ? sujeto.
Indiscutiblemente cada uno de estos puntos de vista ha tenido su influencia en el proceso pedagógico, incidiendo en la concepción que se han formado los docentes acerca de la comunicación, en el tratamiento que le han dado y por supuesto en la caracterización empírica que han realizado acerca del desarrollo de ella con sus alumnos.
De todo lo anterior podemos concluir que para la realización de una caracterización efectiva del proceso de comunicación en general o de los nexos comunicativos que se establecen en el proceso pedagógico de manera específica hay que tener en cuenta los siguientes aspectos teórico – metodoló-gicos :
a) El tipo de actividad en el cual se desarrolla el proceso de comunicación.
b) La forma y el contenido que adopta la comunicación a través del lenguaje.
c) Las redes de comunicación que se manifiestan a través de las interacciones sociales que se establecen en el proceso pedagógico.
d) La personalidad como elemento protagónico del proceso de comunicación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Ojalvo Mitrany, V. Estructura y funciones de la comu-nicación. En: Materiales del curso de comunicación educativa. Universidad de la Habana. C. Habana.1995. Pág. 1-15.
2. Petrovsky, A. V. Psicología General. Ed. Progreso. Moscú. 1980. Pág. 190
3. Rubinstein, S. L. Principios de Psicología General. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1967. Pág.455.
4. Smirnov, A. A. y otros. Psicología. Ed. Universitaria. La Habana. 1966. Pág. 277.
5. Márquez Marrero, J. L. La Comunicación Pedagógica. Una Alternativa Metodológica para su Caracterización. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP. La Habana. 1999. Pág. 13.
6. Casales J.C. Psicología Social Contribución a su estudio. Ed. C. Sociales. La Habana. 1989. Pág. 212-214, 214, 27, 197, 198.
7. García Sehweret, P. Las comunicaciones en la empresa sus aspectos psicológicos y sociales. Ed. Científico técnica. C. Habana.1983. Pág. 12-25, 13.
8. Kolominsky, Ya. L. La Psicología de la relación recíproca en los pequeños grupos. Ed. Pueblo y Educación. C. Habana. 1984. Pág. 6-22, 12, 13, 16.
9. Predvechni, G. P. ; Cherkovin, Yu. A. Psicología Social. Ed. Política. C. Habana. 1986. Pág. 151-156, 150.
10. González Rey, F. La comunicación. Su importancia en el desarrollo de la personalidad. En: Revista del Hospital Psiquiá-trico de la Habana. Vol. XXIV. No 1 Ene – Mar. 1983. Pág. 35-52, 36, 39,
11. Leontiev, A. N. Actividad Conciencia y Personalidad. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1981. Pág. 84, 167.
12. Valdés Casal, H Reflexiones críticas sobre las categorías de objeto y actividad en la obra de A.N. Leontiev. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. III No 3. 1986. Pág. 41.
13. Lomov, B. y Venda, V. La interrelación hombre máquina en los sistemas de información. Ed. Progreso Moscú. 1983. Pág. 98-225.
14. Andreieva, G. M. Psicología social. Ed. Universitaria. Moscú. 1984. Pág.87-138, 83, 82.
15. Lísina, M La comunicación con los adultos en los primeros 7 años de vida. En: Problemas de la Psicología General Pedagógica y de las edades. Ed. Progreso. Moscú. 1978. Pág. 237-238.
16. González Serra, D. J. Problemas filosóficos en la Psicología. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1984. Pág. 76, 75.
17. Fernández, A. M. y Córdova, M. D. Personalidad y comunicación. En: Gonzalez Maura, V. y Otros. Psicología para Educadores. Ed. C. Sociales. C. Habana. 1995. Pág. 66-88, 70-72, 73-75.
18. González Rey, F. La categoría comunicación. Su importancia en el sistema de categorías de la Psicología Marxista. En: Revista Cubana de Psicología. vol. II Nos. 2-3. 1985. Pág. 17-23, 13-15, 15-17.
19. González Rey, F. Personalidad y comunicación: Su relación técnica y metodológica. En: Temas sobre la actividad y la comu-nicación. Colectivo de autores. Ed. C. Sociales. La Habana. 1989. Pág. 338.
20. González Rey, F. Personalidad y comunicación. Su relación teórica y metodológica. En: Colectivo de autores. Investigaciones de la personalidad en Cuba. Ed. C. Sociales. La Habana. 1989. Pág. 153-171.
21. Márquez Marrero, J. L. y Antela Arrastía, M Personalidad y comunicación. folleto de apoyo a la docencia. I.S.P. de Pinar del Río. 1995. Pág. 1-25, 25-41, 26, 11-13, 20-25.
22. Lomov, B. F. El problema de la comunicación en psicología. Ed. C. Sociales. C. Habana. 1989. Pág. 1-20, 11, 8.
23. González Rey, F. Comunicación Personalidad y Desarrollo. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1995. Pág. 1-27, 5.
Dr. C. Juan Lázaro Márquez Marrero. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Licenciado en Psicología ? Pedagogía. Profesor de Psicología del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior de la Universidad de Pinar del Río. Cuba.
¿Encuentras este artículo interesante? Ayuda a difundirlo!: Menéalo | reddit!
Otros Artículos de Juan Lázaro Márquez Marrero
Otro Artículos de Comunicación
Know better? Leave your own answer in the comments!
Ver más temas de pedagogía
COMENTARIOS SOBRE SOCIOLOGIA LA PSICOLOGIA Y LA PEDAGOGIA EN EL PROCESO DE LA COMUNICACION?
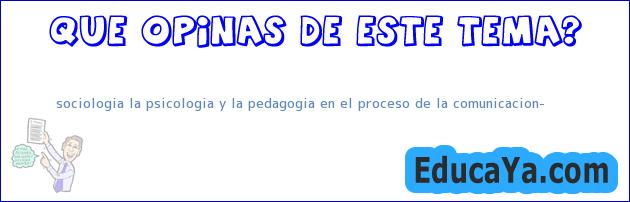
Nos gustaría saber tus impresiones sobre sociologia la psicologia y la pedagogia en el proceso de la comunicacion?. Por favor Escríbanos sus Comentarios sobre la temática: sociologia la psicologia y la pedagogia en el proceso de la comunicacion? categorizado en pedagogía.
educaya.org no posee ningún contrato o vínculo con Sociologia La Psicologia Y La Pedagogia En El Proceso De La Comunicacion? ni las empresas, personas o instituciones que redactan y publican el artículo aquí referenciado. Si desea visitar el web de origen de Sociologia La Psicologia Y La Pedagogia En El Proceso De La Comunicacion? por favor ingrese a los enlaces de referencia que están arriba en el artículo con Pedagogía.
 educaya.org Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás
educaya.org Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás

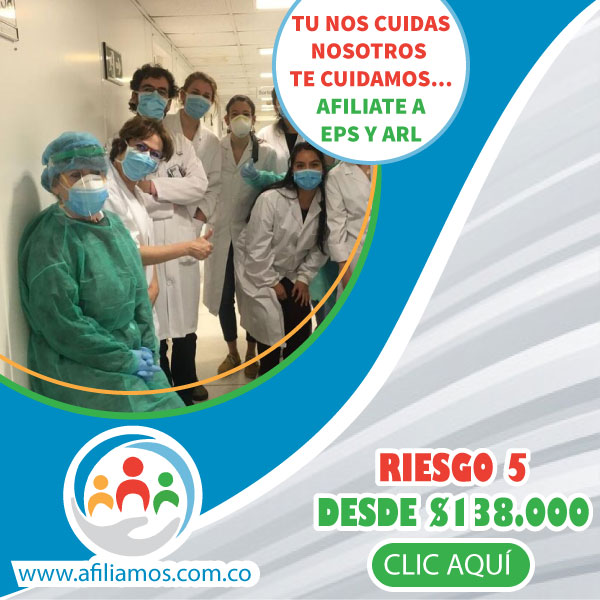


¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿???????????????
bueno segun una base desde que escribimos no dan dos puntos importantes uno es que deve de haber un emisor de mensaje y un receptor de el mensaje entonces si utilizamos la manera correcta para razonar que entra la sicologia, y al pensarlabien una pregunta o un tema, un grupo de receptors al escuchar esa forma de decir lo pensado, y al haber una respuesta por parte de el emisor tendremos una buena comunicacion.